Que tranquila se siente el alma cuando camina sobre los pasos de la niñez. Es la única etapa de nuestra vida en la que podemos hablar de nosotros mismos sin prejuicios. Ahí todo es transparente, sólo hay una búsqueda desinteresada de ser, de descubrir a través del encanto y la fantasía la explicación del mundo, de la vida.
Por eso me he permitido escribir estos relatos, que constituyen el testimonio de nuestras horas infantiles, a la vez que recuerdan como era nuestro pueblo hace más de cincuenta años.
Va dedicado a todos aquellos con los que compartimos la hora feliz de la infancia.
Nadie sabrá jamás cuando va a venir al mundo. Pero cuando llega a él, la vida se inicia y tiene su curso, de inexorable cumplimiento.
Por eso, hay quienes no quieren volver la mirada atrás y otros que sienten que recordar es volver a vivir, por eso encuentran a la mano, atrás de la esquina de la memoria, siempre, lo más grato de su existencia.
Soy de los que cree que el hombre vive por el espíritu, que es el origen de la cultura, la creación de un hombre y del pueblo, por eso es que los pueblos tienen alma y esa es su identidad.
Y la identidad empieza en el reconocimiento, en la recreación de las vivencias primeras, necesariamente halladas en la infancia, en esos primeros instantes que se grabaron en nosotros al encontrarnos con la vida.
No como una endecha, ni como un himno a la nostalgia de la que tampoco es posible huir, sino que sentimos felicidad de encontrarnos con ella, en el reencuentro con todo aquello que empezó a configurar nuestra existencia, para saber como somos ahora, hacia donde todavía tenemos y debemos caminar.
Hoy nos encontramos bajo el cielo de La Esperanza.
Ahí empecé a crecer a la vida. Mis ojos aprendieron a ver los relumbrones de sol. Mis oídos descubrieron en la amorosa caída del chorro espumante de agua la primera melodía, que servía de fondo a las palabras amorosas de mi madre. Los primeros aromas los descubrí en las flores del jardín que había delante de la casa. Ahí, bajo ese sol, junto a ese chorro, percibiendo el aroma de esas flores, sentía las primeras caricias maternas. Todo bajo el generoso cielo esperancino.
La Esperanza. La Esperanza es el nombre completo de mi pueblo. Ahí nací al mundo, creciendo a la vida que dejé a los siete años, cuando para estudiar en los libros tuve que ir a la ciudad dejando las lecciones de la naturaleza. Esos libros de hojas verdes, con páginas de tierra y letras escritas con rocío mañanero. Libros en los que de verdad vuelan los pájaros cantando y los trinos se pueden coger para siempre, de manera tal que jamás confundirás en el resto de tus días el canto de un gorrión con el de un canario.
La carretera discurría frente a la puerta de la casa, separada unos cinco metros aproximadamente de ella. La fachada se prolongaba con una pared, junto a la cual desde el interior se erguía un árbol de pacae.
Era por esa cansada vía, por donde los carros discurrían rumbo a la montaña, con esa denominación se conocía a la selva, alegres, optimistas y por esa misma vía volvían lentos, nocturnos, doloridos, llenos de barro y tristeza, después de días, semanas o no sé que tiempo. Muchos choferes eran del pueblo, pero había uno que sin serlo era el más conocido, el Shucuy Pedro. Se cuenta las más variadas historias en relación a él, incluso que es ancashino y que llegó caminando por las alturas de Dos de Mayo desde su tierra.
Al frente se yergue el cerro de Colpa Baja, alto, imponente, irregular con quebradas profundas. Al pie corría un caminito, por donde pasaban carro del tamaño de los de juguete. Subido en un tronquito del árbol contemplaba también, con lo hacía con los vehículos que transitaban por delante de la puerta. Los otros del fondo iban al campo de aviación y después, años más tarde, a otros pueblos.
A la espalda, inmenso, azul, lejano, a veces envuelto en breves y huidizas nubes, el cerro de Malconga, por donde nunca dejó de salir el sol, al que sonreíamos cada mañana.
Miraba al avión bajar lentamente entre los cerros de Huánuco y pasar frente a mi vista, para como un juguete irse a reclinar al aeropuerto que divisaba perfectamente desde el árbol. A veces me parecía que yo era quien lo llevaba de una pitita y lo colocaba sobre el campo de aterrizaje.
Bajo ese cielo amé la tierra, amé los surcos por donde el agua discurría para regar la sementera. Hasta que llegó el primer día en que fui a la escuela, había aprendido por mi madre las primeras letras. Mi primera maestra, mi grande maestra doña Carmen Besada Garay. Una tarde sentimos un ruido, un zumbido creciente, salimos a la puerta y vimos en el cielo un disco color fuego que reventó en el cerro de Malconga. Todos estábamos asustados fuera del salón de clase. Al día siguiente nos hizo escribir una tarea: Ayer pasó el cometa. Años después empecé a concebir la idea de que se había tratado de un platillo volador.
Después a la Escuela 4092, que quedaba en la Plaza de Armas del pueblo, al menos hacía se decía a esa grande extensión de terreno abierto. Se tenía que subir hasta ahí por un camino breve que se iniciaba en donde la señora Borunda vendía pan. Mi primer maestro don Jishuco Pedraza. Mis primeros amigos Mercurio, Lucho, Pedro, César, Tarzán, Goyo, Valetín, Pachanco, Teodomiro. Mi primer juguete la pelota. Si, una pelota de jebe. Esa que socializa a los niños. Con ella corríamos a veces sobre la carretera cuando retornábamos a casa.
Junto a la escuela la capilla. Ahí en altar mayor el San Juan que obsequió mi madre, el Santo Patrono del pueblo. El nombre nos acercaba a la memoria de mi abuelo Juan, que transcurrió ahí los postreros días de su vida, mientras que mi abuelita –mamá Angelina-, tejía con ternura complaciente cada una de mis travesuras infantiles. Hasta que llegó mi hermano, quién gustaba correr la chacra sobre las sementeras, ayudar en las tareas de siembra y cosecha.
Los años han pasado, más de cincuenta. Ya han hecho carretera nueva. Está más abajo, asfaltada. Ahora existe luz eléctrica, hay televisión, agua potable. Pero todo está abajo. Arriba, el antiguo local de la escuela, las casas han rendido tributo al tiempo; sus dueños, casi todos viven en Lima. San Juan espera cada 24 de junio su procesión, su capilla es lo único que ahí mejora cada nueva fiesta, con cada nuevo mayordomo.
A la escuela la convertimos en Colegio Nacional y le pusimos el nombre de mi primera maestra.
El árbol de pace debe seguir ahí, me fotografié junto a él hace dieciocho años. ¡Cuánto dura! ¡Cuánto ha visto!. Siento que se emocionó al verme, cuando lo miré me dejó caer en la cara dos hojas verdes, mientras algunas flores aparecían dentro de su follaje. El tallo junto al cual me paraba, tremendamente grueso. Encima de él unas lágrimas, no dudo que esa tarde lloró al verme después de más de treinta años y al despedirnos sólo atinó a inclinar con tristeza su copa. Ese día podía haber jurado que los árboles tienen alma. Ojalá siga ahí y lo dejen morir de pie.
Esta noche me entras ganas de ir a jugar con los duendes de la quebrada de Jancao.
Por eso me he permitido escribir estos relatos, que constituyen el testimonio de nuestras horas infantiles, a la vez que recuerdan como era nuestro pueblo hace más de cincuenta años.
Va dedicado a todos aquellos con los que compartimos la hora feliz de la infancia.
Nadie sabrá jamás cuando va a venir al mundo. Pero cuando llega a él, la vida se inicia y tiene su curso, de inexorable cumplimiento.
Por eso, hay quienes no quieren volver la mirada atrás y otros que sienten que recordar es volver a vivir, por eso encuentran a la mano, atrás de la esquina de la memoria, siempre, lo más grato de su existencia.
Soy de los que cree que el hombre vive por el espíritu, que es el origen de la cultura, la creación de un hombre y del pueblo, por eso es que los pueblos tienen alma y esa es su identidad.
Y la identidad empieza en el reconocimiento, en la recreación de las vivencias primeras, necesariamente halladas en la infancia, en esos primeros instantes que se grabaron en nosotros al encontrarnos con la vida.
No como una endecha, ni como un himno a la nostalgia de la que tampoco es posible huir, sino que sentimos felicidad de encontrarnos con ella, en el reencuentro con todo aquello que empezó a configurar nuestra existencia, para saber como somos ahora, hacia donde todavía tenemos y debemos caminar.
Hoy nos encontramos bajo el cielo de La Esperanza.
Ahí empecé a crecer a la vida. Mis ojos aprendieron a ver los relumbrones de sol. Mis oídos descubrieron en la amorosa caída del chorro espumante de agua la primera melodía, que servía de fondo a las palabras amorosas de mi madre. Los primeros aromas los descubrí en las flores del jardín que había delante de la casa. Ahí, bajo ese sol, junto a ese chorro, percibiendo el aroma de esas flores, sentía las primeras caricias maternas. Todo bajo el generoso cielo esperancino.
La Esperanza. La Esperanza es el nombre completo de mi pueblo. Ahí nací al mundo, creciendo a la vida que dejé a los siete años, cuando para estudiar en los libros tuve que ir a la ciudad dejando las lecciones de la naturaleza. Esos libros de hojas verdes, con páginas de tierra y letras escritas con rocío mañanero. Libros en los que de verdad vuelan los pájaros cantando y los trinos se pueden coger para siempre, de manera tal que jamás confundirás en el resto de tus días el canto de un gorrión con el de un canario.
La carretera discurría frente a la puerta de la casa, separada unos cinco metros aproximadamente de ella. La fachada se prolongaba con una pared, junto a la cual desde el interior se erguía un árbol de pacae.
Era por esa cansada vía, por donde los carros discurrían rumbo a la montaña, con esa denominación se conocía a la selva, alegres, optimistas y por esa misma vía volvían lentos, nocturnos, doloridos, llenos de barro y tristeza, después de días, semanas o no sé que tiempo. Muchos choferes eran del pueblo, pero había uno que sin serlo era el más conocido, el Shucuy Pedro. Se cuenta las más variadas historias en relación a él, incluso que es ancashino y que llegó caminando por las alturas de Dos de Mayo desde su tierra.
Al frente se yergue el cerro de Colpa Baja, alto, imponente, irregular con quebradas profundas. Al pie corría un caminito, por donde pasaban carro del tamaño de los de juguete. Subido en un tronquito del árbol contemplaba también, con lo hacía con los vehículos que transitaban por delante de la puerta. Los otros del fondo iban al campo de aviación y después, años más tarde, a otros pueblos.
A la espalda, inmenso, azul, lejano, a veces envuelto en breves y huidizas nubes, el cerro de Malconga, por donde nunca dejó de salir el sol, al que sonreíamos cada mañana.
Miraba al avión bajar lentamente entre los cerros de Huánuco y pasar frente a mi vista, para como un juguete irse a reclinar al aeropuerto que divisaba perfectamente desde el árbol. A veces me parecía que yo era quien lo llevaba de una pitita y lo colocaba sobre el campo de aterrizaje.
Bajo ese cielo amé la tierra, amé los surcos por donde el agua discurría para regar la sementera. Hasta que llegó el primer día en que fui a la escuela, había aprendido por mi madre las primeras letras. Mi primera maestra, mi grande maestra doña Carmen Besada Garay. Una tarde sentimos un ruido, un zumbido creciente, salimos a la puerta y vimos en el cielo un disco color fuego que reventó en el cerro de Malconga. Todos estábamos asustados fuera del salón de clase. Al día siguiente nos hizo escribir una tarea: Ayer pasó el cometa. Años después empecé a concebir la idea de que se había tratado de un platillo volador.
Después a la Escuela 4092, que quedaba en la Plaza de Armas del pueblo, al menos hacía se decía a esa grande extensión de terreno abierto. Se tenía que subir hasta ahí por un camino breve que se iniciaba en donde la señora Borunda vendía pan. Mi primer maestro don Jishuco Pedraza. Mis primeros amigos Mercurio, Lucho, Pedro, César, Tarzán, Goyo, Valetín, Pachanco, Teodomiro. Mi primer juguete la pelota. Si, una pelota de jebe. Esa que socializa a los niños. Con ella corríamos a veces sobre la carretera cuando retornábamos a casa.
Junto a la escuela la capilla. Ahí en altar mayor el San Juan que obsequió mi madre, el Santo Patrono del pueblo. El nombre nos acercaba a la memoria de mi abuelo Juan, que transcurrió ahí los postreros días de su vida, mientras que mi abuelita –mamá Angelina-, tejía con ternura complaciente cada una de mis travesuras infantiles. Hasta que llegó mi hermano, quién gustaba correr la chacra sobre las sementeras, ayudar en las tareas de siembra y cosecha.
Los años han pasado, más de cincuenta. Ya han hecho carretera nueva. Está más abajo, asfaltada. Ahora existe luz eléctrica, hay televisión, agua potable. Pero todo está abajo. Arriba, el antiguo local de la escuela, las casas han rendido tributo al tiempo; sus dueños, casi todos viven en Lima. San Juan espera cada 24 de junio su procesión, su capilla es lo único que ahí mejora cada nueva fiesta, con cada nuevo mayordomo.
A la escuela la convertimos en Colegio Nacional y le pusimos el nombre de mi primera maestra.
El árbol de pace debe seguir ahí, me fotografié junto a él hace dieciocho años. ¡Cuánto dura! ¡Cuánto ha visto!. Siento que se emocionó al verme, cuando lo miré me dejó caer en la cara dos hojas verdes, mientras algunas flores aparecían dentro de su follaje. El tallo junto al cual me paraba, tremendamente grueso. Encima de él unas lágrimas, no dudo que esa tarde lloró al verme después de más de treinta años y al despedirnos sólo atinó a inclinar con tristeza su copa. Ese día podía haber jurado que los árboles tienen alma. Ojalá siga ahí y lo dejen morir de pie.
Esta noche me entras ganas de ir a jugar con los duendes de la quebrada de Jancao.







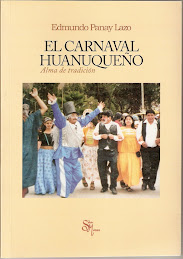





No hay comentarios:
Publicar un comentario